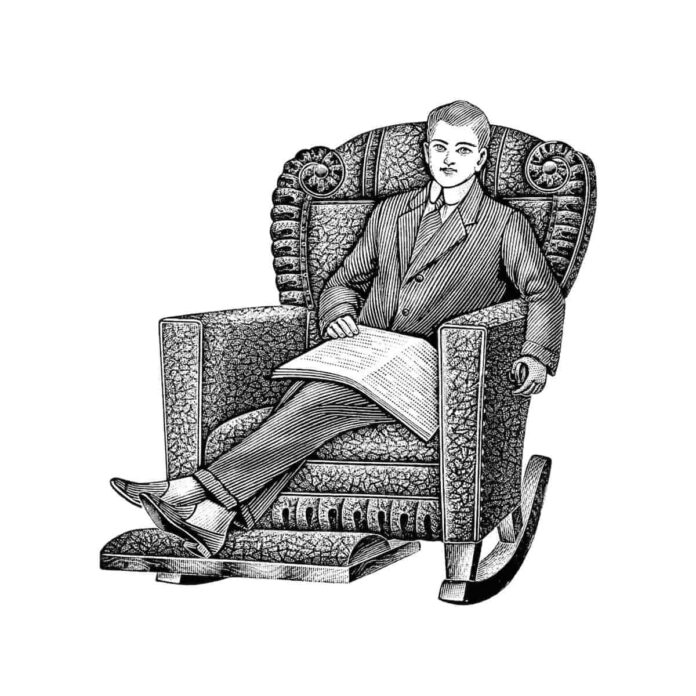Juan José Vijuesca
Hay días soleados en Madrid que invitan a trocear los recuerdos. Cielo azul virgen extra en una ciudad abierta de par en par, siempre tan libre y al ritmo de su propia vida. Es lo que tiene hacer la calle –en el buen sentido y sin ánimo de ofender- cuando te impregnas de tanto fotograma viviente por donde transita el aliento plural y terrestre de la existencia. Lo que sucede es que también a veces el ritmo se detiene y con ello el tiempo aprovecha para atender compromisos de infancia y la memoria. El mío, por ejemplo, el pasear por la calle Ventura de Vega y aledaños en ese corazón de letras y musas que otrora estuviera liderado por grandes donantes del ingenio, de la sabiduría y de la tauromaquia. Literatos, poetas, autores, dramaturgos, artistas, toreros y políticos, que dieron buena cuenta del esplendor reinante en una época en donde las letras copaban las hojas en blanco y las tertulias confitaban la actualidad social y política alrededor de intrigas y cotilleos, en buena hora de lenguas viperinas, enconadas enemistades y mil batallas alrededor de cualquier disciplina reinante.
Como digo, en esta ligera licencia de mañana en un día otoñal cuando las primeras dudas de noviembre mezclan sol brillante con fríos de castañas asadas y anocheceres prematuros, nada me impide rememorar mi infancia por la mencionada calle Ventura de la Vega y es cuando a la altura del número 6, apoyado en el quicio soleado de su tienda de antigüedades veo a alguien de mi época observando la fachada del edificio de enfrente, el número 5. Es Antonio Rojo. Su mirada es nostálgica y no es para menos. Su manera de observar le delata y en vez de contemplar un frio edificio hoy dedicado a oficinas, él se ve ayudando en el negocio de su padre, nada menos que Julián Rojo, el dueño del que otrora fuera restaurante de su propio nombre, aunque a don Julián le gustaba calificarlo como Mesón Taurino.
Antonio, el hijo mayor de don Julián y doña Pilar, me invita a cruzar el umbral que separa dos mundos contrapuestos. Dentro, en su decana tienda, el culto a una buena parte de la historia de España merced a la jerarquía intelectual de mi anfitrión. Entrar en Antigüedades Rojo es como sumergirte en el silencio de las catedrales mientras que de puertas afuera, en la calle, solo queda el vértigo de lo que hoy se crea y mañana se olvida. Antonio tira de la hemeroteca de las emociones y me invita a compartirlas, este hombre es un orfebre de la memoria porque no traiciona ni fechas, ni nombres, ni cifras, ni lugares, ni anécdotas. Es un torrente de locuacidad “porque lo vivido en primera persona, es el valor añadido a tu intelecto” –según me dice.
Casi a la misma hora de nuestra niñez, él, seis años mayor que yo, pero con mejor memoria, va desgranando celosamente la calidez de aquella fértil época de infancias tan ataviada de celebridades que le rodearon en primera persona. Hablar del Madrid de entonces, sobre todo en las décadas de 1940 y 1950 resulta forzoso el no hacerlo respecto del icónico restaurante Julián Rojo. La simbiosis perfecta para alguien que como Antonio iba heredando el gen del saber estar, del respeto y la buena educación que los suyos le transmitían. No olvidemos que por aquél negocio familiar no solo los clientes se doctoraban en el buen comer y en el buen beber, sino que por allí las máximas celebridades de todas las partes del mundo pasaban dejando su reputada marca indeleble del conocimiento y del triunfo mundialmente reconocidos.
Como digo, Antonio Rojo rememora aquellos tiempos con el denuedo de la grandeza cultural, el señorío y la virtud del respeto que atesora. Para los superficiales esto puede sonar a decadente añoranza, nada más lejos de la realidad teniendo en cuenta que el privilegio de quien ha tenido la suerte de haberse impregnado del conocimiento de todos aquellos tratadistas de la vida misma, ahora puede discernir con la ilustración de la que hoy por desgracia se carece en buena parte de nuestra sociedad.
He tenido la suerte de coincidir con Antonio Rojo porque el destino nos envuelve en un pasado como si hubiéramos estado envasados al vacío. Las nostalgias son otra cosa muy distinta, esto ha sido como liberar una parte de la infancia poniéndole nombre al tiempo detenido y a las personas respetables que edificaron el antiguo Madrid de la cortesía, la buena educación y el respeto; por supuesto no exento del saber pícaro y pragmático de quienes capaces eran de vender intrigas y manejos a precio de dárselas de saber de buena tinta, lo que en realidad luego resultaban desatinos.
Esa es la grandeza de quien vive no para el recuerdo, sino con el recuerdo, pues siempre a nuestro alrededor habrá quien, como Antonio Rojo, mi amigo, por así haberlo dado en palabra de caballeros, nos permita seguir brindando por dejarnos ver por este rincón de Madrid de ayer, de hoy y de siempre. Eso sí, imposible invitarnos con una botella de anís Manolete que guarda celosamente desde que Carlos Arruza y el propio Manolete la utilizaran para brindar por ellos. Me conformo con la amistad de Antonio.
Escritor
Publicado originalmente en elimparcial.es